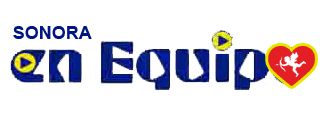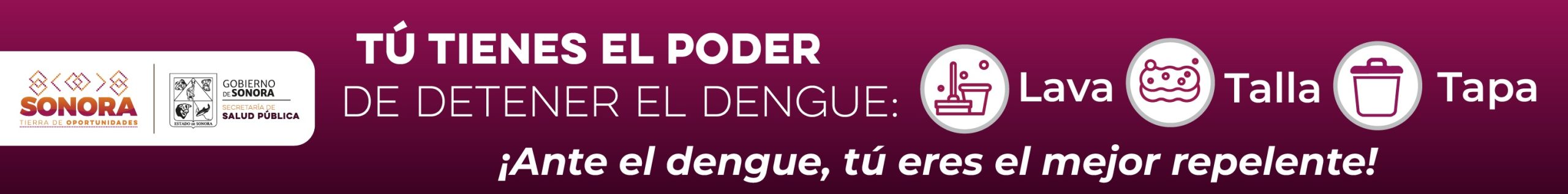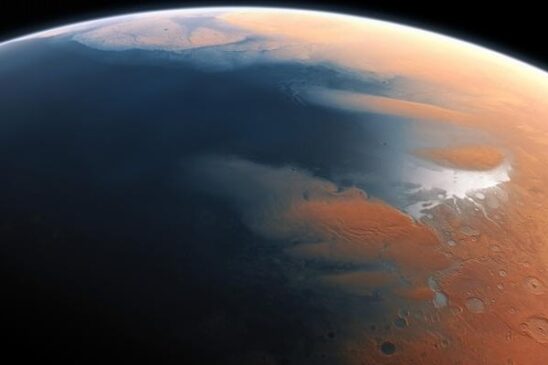Anorexia y bulimia: llaman a reforzar rol de pediatría ante aumento de casos

Imagen: cortesía
MADRID,ESPAÑA.– La complejidad en el manejo de los trastornos de conducta alimentaria (TCA) requiere un enfoque multidisciplinar dirigido por profesionales de la salud mental. Sin embargo, debido principalmente a la alta demanda de servicios, esta atención puede retrasarse, lo que obliga a que las y los profesionales de pediatría adopten un rol proactivo en este abordaje.
Esta es la principal conclusión arrojada por un artículo publicado recientemente en Anales de Pediatría, escrito por psiquiatras y pediatras de tres centros españoles: la Clínica Universidad de Navarra (CUN), el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid, y el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, de Valencia.[1]
photo of Dra. Covadonga Canga
Dra. Covadonga Canga
Tal y como explicó a Medscape en español la Dra. Covadonga Canga, de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra y una de las autoras, la razón por la que se puso en marcha este estudio fue la constatación del aumento de casos en la población infantil, no solo en el sexo femenino, sino también en el masculino, así como la disminución en la edad de inicio de la sintomatología.
«La anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón son enfermedades mentales graves que suelen aparecer en la infancia o la adolescencia y que conllevan un deterioro significativo de la salud física, psicológica y social. Hemos detectado un aumento notable de estos trastornos, especialmente tras la pandemia de la COVID-19, y también hemos visto que su inicio es cada vez más temprano. Esto, junto a su creciente frecuencia, refuerza la importancia de que el pediatra sea consciente de lo necesario que es su papel como agente de prevención, detección precoz, evaluación y acompañamiento».
El nexo inicio temprano-redes sociales
Respecto a qué aportan estos datos a la evidencia existente, la Dra. Canga apuntó: «Si bien nuestras conclusiones no se alejan mucho de lo que ya se sabe, sí enfatizan el rol activo que las y los pediatras pueden tener en la detección precoz y la derivación a especialistas, repasando las principales señales de alarma en estos casos».
Tras preguntarle sobre los posibles factores implicados en el incremento de casos y de la precocidad de los síntomas, la Dra. Canga señaló: «No se puede identificar una sola causa de este fenómeno, pero sin duda debemos tener en cuenta el papel y la influencia que ejercen las redes sociales y también los actuales estándares de belleza, cada vez más exigentes».
«Asimismo, esta situación se produce en un ambiente en el que los menores, por necesidades familiares, pueden llegar a pasar más tiempo a solas (por ejemplo, en las horas de las comidas), lo cual retrasa la detección de las señales de alarma», añadió.
En relación con esto, en el estudio reiteran que la edad promedio de inicio de los trastornos de conducta alimentaria es de 12,5 años, e inciden en que el inicio temprano de estos trastornos (antes de la adolescencia) se asocia a una mayor probabilidad de presentar antecedentes de trastornos psiquiátricos como depresión, trastorno obesivo-compulsivo o ansiedad.
En el artículo también hacen hincapié en que la evidencia actual indica que la respuesta temprana a la terapia es un predictor confiable de la recuperación a largo plazo, lo que respalda la necesidad de una intervención temprana y un tratamiento integral, especialmente en pacientes con anorexia nerviosa y, en este contexto, la proactividad de las y los pediatras resulta determinante.
En línea con esto, la Dra. Canga explicó que «el debut de los trastornos de la conducta alimentaria por medio de síntomas físicos, que no mejoran pese a haber llevado a cabo varias líneas de tratamiento, es un escenario frecuente en las consultas de psiquiatría. Por parte de las y los especialistas en pediatría, en un primer momento se descarta toda posible causa atendiendo a su frecuencia por medio de pruebas complementarias».
La importancia de los síntomas somáticos
«Si […] los síntomas físicos se mantienen sin haber podido identificar un origen plausible, en conjunto con otros factores acompañantes, se suele derivar a los especialistas en psiquiatría para la valoración pertinente», añadió la especialista de la Clínica Universidad de Navarra.
Con base en este enfoque de abordaje, las autoras de la investigación expusieron que la estrategia óptima para la detección temprana y el diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria pasa por que el pediatra mantenga un alto índice de sospecha y esté particularmente atento a los signos y síntomas que pueden indicar su presencia.
«La queja de presentación es con frecuencia un síntoma somático como dolor abdominal (que se muestra como la razón de la baja ingesta), estreñimiento, mareos, amenorrea o una ‘intolerancia alimentaria’ que generalmente involucra alimentos densos en calorías. Cualquiera de estos síntomas, especialmente si se asocia con pérdida de peso, debe impulsar al pediatra a explorar la posibilidad de un trastorno de conducta alimentaria», recoge el documento.
Asimismo, advierten sobre la posibilidad de las llamadas «presentaciones atípicas», por ejemplo, en pacientes prepúberes, la pérdida de peso puede no ser evidente, pero sí haber otras manifestaciones notables, como la imposibilidad de alcanzar el peso esperado o una desaceleración del crecimiento lineal.
Los síntomas también pueden ser menos evidentes en los pacientes pediátricos varones y presentarse bajo la apariencia de un deseo de «estar sano» o «mejorar el rendimiento deportivo», haciendo énfasis en el aumento de la masa muscular y el ejercicio excesivo.
Tal y como exponen en el artículo, la peculiaridad de los trastornos de conducta alimentaria exige un enfoque multidisciplinario que permita el manejo eficaz de los aspectos físicos y psicológicos de la enfermedad, en el que de manera inaplazable haya derivación a especialistas en salud mental, incluyendo psiquiatras y psicólogos.
Detección, seguimiento y apoyo (al paciente y su entorno)
La Dra. Gemma Ochando, pediatra de la Unidad del Niño Internacional del Hospital La Fe y una de las autoras del artículo, apuntó al respecto que «no se debe olvidar que una de las razones por las que los trastornos de conducta alimentaria requieren un trabajo interdisciplinar (médicos de familia, endocrinólogos, nutricionistas…) es la de no dejar solo al paciente, sobre todo en las fases tempranas (mientras espera el acceso al tratamiento especializado), ya que una detección a tiempo puede evitar complicaciones en el futuro».
Por su parte, otra de las autoras, la Dra. Raquel Jiménez, jefa de la Sección de Pediatría General y de la Unidad de Medicina del Adolescente del Hospital Niño Jesús, hizo hincapié en el papel del pediatra en la prevención primaria de estos trastornos, fomentando una relación sana con la alimentación y el cuerpo, y recordó que, ante la detección de un posible caso, se debe actuar de forma inmediata para estabilizar al paciente mientras se accede a la atención especializada.
En este sentido, en el estudio se desglosan las intervenciones pediátricas que es recomendable implementar en este abordaje, en coordinación con el resto del equipo asistencial: evaluación, explicación del diagnóstico (al paciente y a su familia), reducción del sentimiento de culpa (explicando la etiología multifactorial de estos trastornos) y externalización del trastorno de conducta alimentaria (refiriéndose a él como una entidad separada del paciente), tratamiento inmediato (recalcando la importancia de la psicoterapia, la recuperación del peso y la nutrición adecuada) y establecimiento de un plan de seguimiento regular, tanto del trastorno como de las complicaciones médicas, además de coordinar la atención multidisciplinaria.
«A esto hay que unir que los pediatras proporcionan educación sanitaria esencial para que tanto las y los pacientes como sus familias comprendan la enfermedad y adapten sus hábitos alimentarios a las necesidades del paciente», añadieron.
Retos para pediatría en el «engranaje» multidisciplinar
En cuanto a si este papel activo del pediatra está plenamente integrado en los actuales protocolos de detección y manejo de los trastornos de conducta alimentaria, la Dra. Canga comentó: «Actualmente, este rol no se encuentra estandarizado, por lo que consideramos que nuestro artículo es de vital importancia para disponer de una guía práctica y sencilla en la consulta diaria, de cara a la rápida identificación por parte del profesional, pero también para poder aportar a las familias información sobre posibles signos de alarma o cambios en el comportamiento de sus hijos que puedan orientar a dificultades en su relación con la comida».
Sobre los obstáculos que las y los especialistas en pediatría se encuentran en la práctica diaria para integrarse en el equipo multidisciplinar que atiende estos casos, la Dra. Canga explicó que «como traba principal se podría resaltar la corta duración de las consultas debido a la alta demanda existencial, así como la falta de síntomas o signos claros de forma incipiente (ocasionalmente se pueden confundir con cambios propios de la edad, rebeldía o adolescencia), lo cual condiciona una identificación tardía de la situación».
Finalmente, y en cuanto a una posible continuidad de este estudio, la Dra. Canga afirmó: «por el momento, no estamos siguiendo con esta línea, sino que nos encontramos a la espera de volver a revisar tanto la prevalencia global como de los diferentes tipos de trastornos de la conducta alimentaria con el paso de los años, valorando nuevas posibles causas, desencadenantes o factores perpetuantes de estos».
Ver reporte completo: https://espanol.medscape.com/viewarticle/anorexia-y-bulimia-nuevas-evidencias-necesidad-reforzar-rol-2025a1000u95?ecd=WNL_esmdpls_251110_mscpedit_gen_etid7864848&uac=405093PG&impID=7864848
Fecha de publicación lunes 10 de noviembre 2025/Medscape