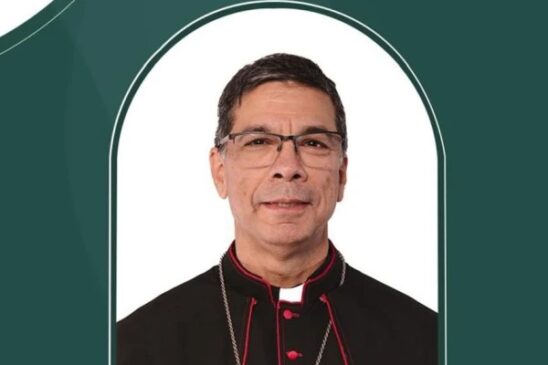Bailar

CARLOS SÁNCHEZ. — Algo tienen los indigentes: la vida en sus pasos, en el diario de sus cuerpos, la banqueta de morada, los árboles y camellones, su residencia. Eso tienen los indigentes: la elección del instante. Ni una huella en el reloj checador. Sólo la premura de hurgar en lo que se pueda para encontrar un bocado. La felicidad espontánea de un baile desparpajado al son de la orquesta una tarde en la plaza.
La posibilidad de conversar con un puño de tierra, el charco en la acera, un pájaro que es visita mientras aprende a volar. La mirada y la emoción en otro nivel, la sintonía de ese radio interior y la canción menos esperada que levita, desde la garganta, en las ondas hertzianas, sobre el radio de su periferia.
Están heavys los indigentes. Los recuerdo ahora: El maromero, El chihuahua, El tin bolas, El caranegra, El contador, El changuito Ceballos (quien fue boxeador y peleó contra el Ratón Macías por un título de campeonato, El changito, perdió la contienda), y un elenco de sin nombres, cuasi interminable. La enseñanza desmesurada que me rubrica en las ideas, la resolución de un problema y otro cuando el paso por la vida de esos, me significan un estandarte.
Estaba una vez en la Bicentenario que es la plaza, contiguo a esos edificios del poder, la orquesta de música típica complacía a los presentes. De pronto él, de apellido quién sabe, con el relevé perfecto, una vuelta y dos más, sus manos de mariposa acariciando al aire. La sonrisa constante, el cuerpo una espiga, ¿del hambre, de su condición física? Aplausos de los otros bailadores que solidarios le hicieron círculo para otorgarle ese preponderante lugar, el más merecido de todos, en honor a su honor. Y bailar.
Tantas ocasiones en el interior de un teatro, en alguno de los festivales de danza contemporánea, sin entender y mucho menos sentir lo que el grupo de la noche intentaba proponer. La espontaneidad es el arte mayor, porque la honestidad que es impulso-felicidad construye un discurso que pretende ir a ninguna parte y por lo tanto se conduce a las reacciones e impresiones más inesperadas. Eso le aprendí esa tarde al bailador espontáneo, el de apellido quién sabe.
Algo tienen los indigentes. La belleza del destino, el pelo que les cubre la vergüenza y la indumentaria que implica dignidad cuando no se necesita más que lo que se posee para continuar el cuento que es la vida.
Una vez, en la Costa de Hermosillo, lo vi venir con una sonrisa que nos encandilaba a más de tres. La cabellera, ídem. Traía un chal negro y debajo un pantalón de mezclilla roto de las rodillas. Recordé que años atrás lo miré afuera de la Conasupo, esa tienda en la que empacábamos el mandado, siendo niños, a cambio de monedas. En esa ocasión le regalé una espuma para afeitar, la ingenuidad me hizo su presa. Pensó el indigente que la espuma era un batido de vainilla, lo engulló. Me mortifiqué por su salud, por fortuna no pasó nada, esos seres tienen blindado el intestino, por eso sonríen, siempre.
Nos reencontramos en la Costa de Hermosillo, la calle doce, donde por las noches yo trabajaba en una taquería, juntando las mesas y lavando platos. Me miró como reconociéndome, lo saludé y se sonrió. Le acerqué un refresco y le advertí que, si bailaba, al son de esas rolas que programaban en la taquería, le regalaría la cena. “Baila, Caranegra, baila”. Sin mediar palabra alzó las manos y movió las piernas: “Eh, qué tal, qué tal”. Los comensales se convirtieron en espectadores, los pasos de baile contagiaron a la banda: bailamos todos.
Nunca más volví a ver al Caranegra, pero tengo dentro de mí una medallita como recuerdo y enseñanza de su paso por mi mirada.
PUBLICADO EL 11 DE AGOSTO DE 2025 Con información de Carlos Sánchez)